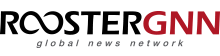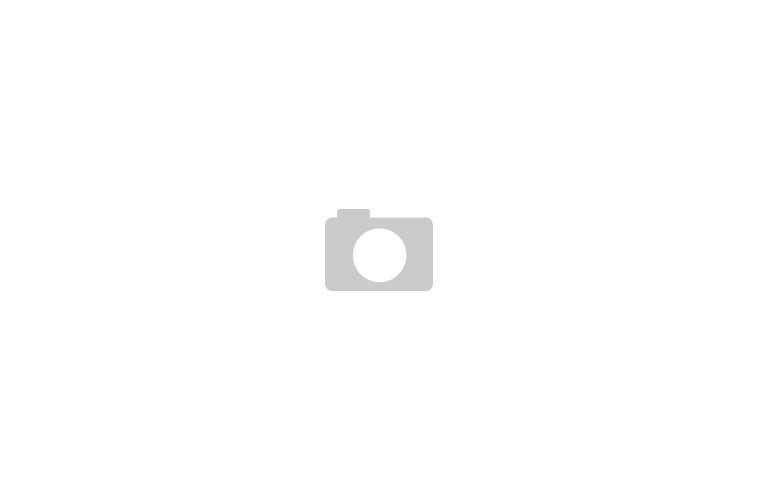MÉXICO. Considerar la muerte como vida y la vida como muerte es una antigua concepción religiosa de los pueblos mesoamericanos, entre los que los aztecas, como cumbre de más de dos mil años de desarrollo histórico, son quizás los que mejor la plasmaron. La cosmovisión americana era muy diferente a la europea. Para ellos, la realidad era el resultado de una interacción continua entre principios opuestos y complementarios: el bien y el mal, lo masculino y lo femenino y, como no, la vida y la muerte. Su arte, su literatura y su pensamiento estaban tan impregnados de esa concepción que incluso después de la conquista, la formación de la nueva cultura sincrética siguió manteniendo esos mismos parámetros.
Para los mexicanos la muerte es vida y viceversa porque son los dos extremos de una misma realidad: la existencia del hombre y del universo. La muerte es sufrimiento, dolor, pérdida, pero también es alegría, triunfo, futuro. Por eso cuando llega el día de los difuntos el luto se convierte en fiesta, en algarabía. Los vivos se acuerdan de los muertos y les invitan a vivir de nuevo entre ellos. Es una comunión espiritual, una convivencia que les hace partícipes de un futuro común, de una realidad ineludible que da sentido a sus existencias. Vida y muerte les hace uno, vida y muerte les hace hombres.
En este contexto la cultura popular mexicana ha reunido las tradiciones del mundo prehispánico y del mundo mediterráneo y ha creado un conjunto de manifestaciones singulares que tienen uno de sus máximos exponentes en el conocido “Altar de Muertos”, estrado repleto de ofrendas vinculadas con los gustos del difunto a quien se dedica. Allí están sus bebidas y comidas preferidas, el papel picado, las flores –cempasuchil o “flor de muerto”- y las velas presentes siempre en estas dedicatorias, las figuras realizadas con azúcar, fundamentalmente calaveras, el llamado “pan de muerto”. Allí está también la Virgen de Guadalupe y, desde el siglo XIX la “catrina”, esa “calavera garbancera” a la que dio imagen José Guadalupe Posada y nombre Diego Rivera. Todo ello rematado por la cruz y la propia representación del difunto.
Cada casa, cada comercio, cada restaurante, cada institución, en los pequeños pueblecitos y en las grandes urbes, por toda la República Mexicana, los altares de muertos varían tanto como permite la exuberante creatividad de los mexicanos.