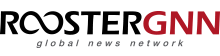Hace un siglo, a comienzos de 1898, la suerte de los últimos restos del Imperio colonial español estaba casi decidido. En Cuba, el capitán general Blanco fracasaba en su intento de pacificación y el gobierno autonómico formado en enero apenas despertó adhesiones. España llegaba políticamente con una década de retraso. Diez años de atraso tenía, también la flota española, único medio para defender las lejanas colonias del Caribe y del Pacífico: en lo años setenta aquellos barcos hubieran sido competitivos; a finales del siglo, buena parte de ellos eran anticuados o sólo constituían nombres en las listas de efectivos y los más modernos apenas estaban en situación de combatir por necesitar limpieza de fondos, por jugar con multitud de calibres que hacían difícil el municionamiento, por falta de adiestramiento en las tripulaciones, por falta, de parte de la artillería pesada en su unidad más moderna, el Colón… Tan mala era la situación general de la Marina, la de la flota encargada de la defensa de las Filipinas resultaba lamentable. Aquella escuadra servía para poco más que combatir a los piratas y hubo de medirse a una flotilla norteamericana, más grande que la española, mucho más moderna y mejor adiestrada. En este telón de fondo, como historiador he deseado descubrir el panorama en que se movió el conflicto hispano-norteamericano de las Filipinas y sus consecuencias, así como también mostrar el expansionismo norteamericano en el Pacífico y narrar las vicisitudes de la desigual batalla de Cavite, donde la flota española se enfrentó valerosamente a la escuadra norteamericana muy superior, derrotándola, en la que sólo el valor de las tripulaciones de los buques de guerra españoles estuvieron a la altura de las circunstancias. El 25 de febrero de 1898, tres meses antes de estallar la guerra entre EEUU y España, Theodore Roosevelt, subsecretario de Marina, aprovechó aquel día de vacaciones que se había tomado su jefe, John Long, secretario de Marina, para pasar a la acción por su cuenta. El propio Long cuenta en sus memorias que Roosevelt se encontró esa jornada con la Armada en sus manos y comenzó a lanzar un verdadero torrente de órdenes perentorias mandando movimientos de barcos, autorizando la adquisición de compra de municiones, convocando a expertos, autorizando la adquisición de cañones para una flota auxiliar aún no existentes, incluso, enviando peticiones al Congreso para que este autorizase el reclutamiento de un número ilimitado de hombres (1). Ese mismo día, Roosevelt envió un telegrama al Comodoro George Dewey jefe de la Escuadra norteamericana en el Pacífico: Diríjase con su flota…a Hong Kong y aprovisiónese de carbón. En caso de declaración de guerra con España, su deber es impedir que la flota española abandone la costa asiática e (iniciar) luego operaciones ofensivas en las Islas Filipinas. Por supuesto, Long , reprendió a Roosevelt, pero no revocó sus numerosas órdenes para que no trascendiese a la prensa y evitar así la polémica. Sin embargo, conviene señalar que la primera parte del telegrama estaba justificada, ya que si había guerra con España, se pensaba en la hipotética posibilidad de que el Gobierno español enviara su pequeña Escuadra destinada en Filipinas a bombardear la costa californiana. Precisamente en Washington se desconocía por completo la debilidad de la Armada española y por ella se había creado una flotilla para defender la costa atlántica ante un no menos fantástico golpe de
La escuadra asiática de EEUU, aunque inferior en todos los aspectos, o la del Atlántico, estaba eficazmente preparada para la guerra. De ello se había ocupado minuciosamente Roosevelt, quien había sabido poner al frente a una persona de sus mismas ideas expansionistas. Una vez al frente de esa flota, el Comodoro Dewey no perdió el tiempo. Compró un mercante como buque de carboneo y adquirió todo el carbón que pudo hallar en Hong-Kong y en otros puertos de la zona. En cuanto a la situación en Filipinas, la paz de Biac-no-bató (23 de diciembre de 1897), había puesto fin a la insurrección de los indígenas contra España y los jefes rebeldes tagalos se hallaban dispersos por el sudoeste asiático. El líder de los insurrectos, Emilio Aguinaldo, llegó a Singapur a finales de abril y el cónsul norteamericano Julius W. Pratt decidió entrevistarse con él. En la conversación que mantuvieron, Pratt aseguró a Aguinaldo que su causa era inviable, salvo que aceptase combatir en colaboración con la flota estadounidense. El líder tagalo le contesto que sería excelente el que los EEUU quisieran ayudarle a conseguir la independencia de su país. No obstante, Pratt no dejo nada al respecto, pues actuaba por su cuenta sin haber recibido instrucciones de Washington; además, el que los EEUU estuvieran dispuestos a ayudar a los Filipinos para que lograran su independencia, era algo que aún estaba por ver. Los Estados Unidos, jamás entraron en una guerra, para librar al pueblo filipino y al pueblo cubano del yugo español, como quien diría la prensa de entonces, simplemente aprovecharon la
ocasión y el momento bajo una política expansionista de Roosevelt para comerse el pastel de los resquicios del tambaleante imperio español. Lo que para la política roosveltiana, aquello favoreció su imagen ante Cuba, Puerto Rico, y Filipinas, con la esperanza de que el poderoso estado yanqui les ayudara si pedir nada a cambio. Pobres infelices, sólo hay que analizar la historia y ver que tras acabar la guerra hispano-cubana, dichas posesiones fueron ocupadas militarmente por EEUU. Las colonias simplemente habían cambiado de amo, españoles por americanos. He incluso hoy en día, más de un siglo después, aquellas gentes continúan pasando hambre y penalidades de todo tipo.