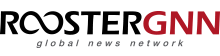MADRID, ESPAÑA. Como si de ignorancia voluntaria se tratara, el sentido de la religión queda sepultado, en nuestros tiempos, en los que, en un gusto extremo por el olvido de la génesis de todas las cosas, se habla, se comenta, se critica y, al fin, se vive, en función de imaginarios y representaciones altamente irreflexivas y superficiales. Parece que los fenómenos se quieren, caprichosamente, explosivos, de rabiosa actualidad, tales que su historia fuera aniquilada, silenciada, ocluida para, así, poder reducirse el pensar en torno a ellos, a un slogan, es decir, a un no-pensar desde el que la crítica se convierte en denuncia y la denuncia en prejuicio demasiado apresurado.
Esta tendencia ni siquiera trata, en verdad, de disimularse seriamente, pues términos como “radical” o “fundamentalista” aparecen ya teñidos con un aura maléfica que convierte al objeto de tales adjetivaciones en cosa reprobable, en mal asunto (como se suele decir), sin falta de más explicación que viniera a, dignamente, replicarlos. Volver a la raíz, perseguir el fundamento, querer preservar los primeros principios como lo que son, como aquello en base a lo cual se edifica todo sentido y como aquello de lo que, al mismo tiempo, no se puede exigir demostración sino tomarse como la señal de un comienzo, de un horizonte de comprensión que se abre, queda poco menos que prohibido o absurdamente tildado de superchería.
Sin embargo, habitamos el mundo y habilitamos todo lenguaje, necesariamente, en base a principios indemostrables que, por ello, con más razón o con menos, toman el cariz de divinos. Todos, en cuanto que seres expresivos, comenzamos a comunicar y a construir pensamientos racionales (e incluso vitales) al abrigo de algún principio, de algún fundamento o de algún axioma asumido sin rodeos por nuestra intuición. No pedimos demostración del Ser ni pedimos demostración del principio de no-contradicción. Nos basta con saber que, sin ellos, tendríamos que aceptar un caos absoluto, sin vuelta, sin pausa, sin posibilidad de orientación alguna.
Ser fundamentalista, de un mal modo, sería, de hecho, no darnos cuenta de esto y confundir nuestras conceptos, normas y reglas derivadas con principios o, por el contrario, pretender que los principios son, contradiciéndonos en los términos, el resultado de algún pacto o comprobación, dialéctica o “democráticamente” sobrevenidos. Esto ocurre cuando entendemos fundamento como justificación, como lo que impone justicia o, humanamente, la reclama. Precisamente, adolecen de este mal fundamentalismo, cegados o cegadores, esos “críticos del fundamentalismo”, asimilados y asimilables por el occidentalismo más violento.
MADRID, ESPAÑA. En cambio, tal acepción no parece coincidir con el sentido originario del término sino más bien ser una torsión inapropiada del mismo. Así, ser fundamentalista, de un buen modo, sería, en primer lugar, encontrarnos con la comprensión más auténtica de lo que es un fundamento, y acogerlo así, como conjunto de iniciales, de principios inaugurales, a partir de los cuales se puede crear algo; y en segundo lugar, rastrearlos sin pretender agotarlos, es decir, advertirlos mediante aproximaciones que, de una sola vez, traigan noticia de ellos, dando cuenta de su carácter irremediablemente mistérico.
A su vez, ser radical es apuntar hacia la raíz o, incluso, remover desde la raíz, perseguir la esencia o, ya más prácticamente, tratar las cuestiones esencialmente, problematizar, investigar o enfrentar el estado de las cosas atendiendo a lo primordial. Ser radical es ser revolucionario en tanto que se trata de emprender acciones que, en sí, constituyan efectos, es decir, sean al tiempo causa y efecto. Sin esta condición no se posibilita ningún tipo de reinicio. Es por ello que solo puede usar los apelativos de fundamentalista y, sobre todo, de radical, como modos de inculpación, alguien que, de ninguna manera, aceptara el reinicio, como propuesta aceptable y ocurre que quien teme, sobre todas las cosas, un reinicio, teme y obstaculiza en cuanto puede, la propia investigación substancial, iniciática y de los inicios.
Siendo pretendida y orgullosamente fundamentalistas y radicales, reivindiquemos algo tan propio como el significado auténtico de lo que es la religión y el sentimiento religioso. Religión es religación, lo que liga y da unidad. Curiosamente, resulta coincidir con el sentido más filosófico e inaugural de la palabra logos, animada de forma fascinante por aquel Heráclito que nombraba, con ella, a aquello que da unidad, que coliga lo diferente. Es entonces que el sentimiento religioso es un sentimiento de conexión, si no de anhelo de conexión. Se trata de la inconformidad con el aislamiento, el desamparo y la clausura sobre uno mismo. Se trata de lo eterno que hace presencia entre los seres finitos y aparentemente discontinuos.
A menudo se adjudica este tipo de sentimiento, el religioso, a los incultos e ignorantes y no es casual, en tanto que son, éstos, nombres que se le dan al pobre y, ciertamente, nadie más que los pobres viven con tanta intensidad la urgencia de librarse del aislamiento, el desamparo y la clausura. Tampoco nadie como el pobre es tan rico en recursos para eludir circunstancias tales y es así que hallamos más comunidad en la pobreza que en la opulencia.
El sentimiento religioso fue, en cada inicio, patrimonio de las clases populares. Las distintas religiones no son sino modos de imaginar y de acercar a nuestra comprensión eso que une; son modos de des-abstraer ese lazo invisible. Ya sea el cristianismo primitivo, ya sea el Islam aquí y ahora, manifiestan la subversión de los oprimidos, que solo queman libros cuando los ilustrados que los ostentan llevan en la otra mano el látigo que los azota. Es legítimo sospechar del discurso ideológico del laicismo, que siempre, romano, occidental, se presenta como la palabra biensonante de ese poder que no se contenta con expropiar los cuerpos si no es arruinando también el espíritu y el aliento de aquellos a los que tiraniza y sojuzga. La única religión tramposa es la laicificada, la desafectada.
Se despotrica mucho sobre los peligros del extremismo. Quedamos invitados a sospechar de la moderación, que quiere decir mantener y asimilar dentro de una medida, siendo medida, al tiempo, una unidad convencional. Modera el que mide con su medida ¿Por quién ha sido medido el moderado? ¿Quién puso la raya o quién lo puso a raya?