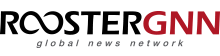Desde hace más de 35 años se dividieron el país en partes, esto para uno, esto para el otro. Con el correr del tiempo fueron entretejiendo sus redes clientelares de gente, agentes sociales y empresariales que debían favores a unos y a otros, repartiéndose territorios y las arcas públicas. El arribismo y la corrupción fue anegando todos los rincones, desde los pequeños ayuntamientos hasta el mismo Gobierno que representaban, mientras ellos iban aumentando su poder a través de una estructura administrativa cada vez más acaparadora y mastodóntica.
Sus argumentos, tan falaces como su honestidad, jugaban al gran espectáculo populista del circo ideológico:
– ¡No dejemos que ganen los fachas de la derecha!
– ¡Cuidado, qué vienen los socialistas de la izquierda!
A caballo de una farsa democrática, su vil estrategia dualista del poli bueno y el poli malo les ha estado funcionando a lo largo de todos estos años. Se han ido apoderando de todos los resortes y recursos del Estado, nadie mejor que ellos sabe cómo utilizarlos.
En los últimos tiempos, tras la irrupción de nuevas formaciones emergentes representando la indignación y la consciencia frente al latrocinio que estaban perpetrando, la ilusión de un cambio volvía a renacer. La esperanza de echar de sus poltronas a esta casta enquistada hasta las vértebras en el sistema aparecía no sólo como posible, sino probable.
Ahora, después de estas decepcionantes elecciones, donde los mismos de siempre siguen teniendo mayoría, vuelve a quedar una cosa clara: Las prebendas y débitos de toda esa red clientelar, trabajada durante tantos años, de unos y otros, dejan su huella en un voto cautivo, deshonesto, porque ya no se vota por una opción de mejora que limpie a todo ese putrefacto Establishment, sino por lo que se sabe que interesa de unos y de otros.
¿Quiénes son más deshonestos entonces, los políticos o los votantes? Tal para cual. No se puede llegar a otra conclusión que la que resulta obvia: España tiene los gobernantes que se merece.