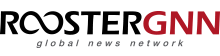Todo comenzó en el instituto, en aquellas soleadas mañanas de abril en el recreo. Sus compañeras ya salían con chicos, se besaban. Ella era, gorda, le decían, y así no iba nunca a gustar a un chico. No se fijarían en ella. Y, de ese modo, jamás conocería el sabor de un beso, de una caricia, del roce de la piel, el susurro de una palabra en el oído, como tantas veces había visto, ensimismada, en el cine. Estaba en esa edad en la que las palabras del círculo de amigas eran veritas veritatis, y las de los padres únicamente sentencias construidas para amargarle la vida: órdenes, instrucciones, quejas, reproches y recriminaciones. De modo que, en sus horas de estudio, alojada en la penumbra de la tarde, encerrada en el reducido espacio de su habitación, con paredes jalonadas de posters de jóvenes y agraciados cantantes, o atractivos actores de cine, derramaba su llanto silencioso sobre el cuaderno y los libros, humedeciendo con sus lágrimas las hojas, y desvaneciendo la solidez de las letras en vaporosas nubes de tinta azul. Más allá de la ventana, el cielo del atardecer se incendiaba de rojos y malvas, en la misma medida en la que su alma se impregnaba de amargura y desconsuelo. Súbitamente decidió que tenía que poner fin a aquella laceración continua, a la tortura de saberse diferente: la rechazada. Tenía que gustar a los chicos, adelgazar, embellecer su figura. No era capaz de comprender que la belleza se encuentra en un lugar muy distinto al del aspecto exterior, porque la sociedad en la que vivimos se ha encargado de construir un culto en torno a la imagen del que es difícil escapar. No era su culpa. No es fácil aprender a quererse uno a sí mismo. No resulta sencilla la aceptación de ser como se es.
Y así lo hizo, con mucho esfuerzo, con sacrificio, con el sueño de verse aceptada y querida y de que un muchacho se fijase en ella y besase por primera vez sus vírgenes labios, adelgazó hasta alcanzar esa figura tantas veces soñada, ese cuerpo que sería tan atractivo y deseado.
No tardó en advertir los resultados que su cambio había producido en su entorno, en su vida. Pronto revolotearon a su alrededor pretendientes vencidos por sus encantos. Y por fin llegó alguien, atraído por su llamada, un muchacho apuesto que le regalaba los oídos, que le gustaba. Había dejado de ser la rara del grupo, había dejado de ser la diferente, la gorda.
Ella trabajaba, había conseguido un trabajo de dependienta en una tienda de moda. Era un trabajo mal remunerado, con un horario que, en muchas ocasiones, se prolongaba más allá de lo reglamentariamente establecido, pero le ayudaba a obtener algunos ingresos para sus gastos, al mismo tiempo que proseguía con sus estudios. No era notablemente peor que el trabajo de otras de sus amigas, ni en el salario, ni en las condiciones. Había tenido que aceptar también, que sus emolumentos fuesen menores que los de los hombres que desempañaban las mismas funciones: era el precio que tenía que pagar por haber nacido con cromosomas XX, en una sociedad XY.
Pronto su relación sentimental comenzó a experimentar cambios. Comenzaron por ciertas exigencias de su novio en la forma de vestir , más tarde en el control de su vida, con llamadas constantes de localización, después en la revisión de los mensajes de su móvil. No era una situación agradable, al contrario, era molesto, una falta de confianza y un seguimiento insultante. Pero ella tenía miedo, miedo a volver a ser la chica del instituto, la solitaria, la rechazada, aquella en la que nadie se fijaba. Esa época de su vida había marcado su carácter, había imprimido en su alma, como un sello indeleble, el miedo a ser invisible, a permanecer por siempre sin nadie a su lado. Por tanto comenzó a aceptar aquella situación como algo normal y cotidiano, como parte de su modus vivendi. Luego se casaron, y las exigencias fueron en aumento: el abandono de los estudios, del trabajo. La vestimenta, las amigas, todo, se convirtió en algo férreamente controlado. Más tarde llegaron los insultos, las voces y los golpes.
Tuvieron un hijo. Ella lo llevaba y lo recogía del colegio. Y allí entablaba conversación con otras madres. Un día su mirada se cruzó con la de otra mujer. Fue un instante, un instante intenso en el que sintió que la otra mirada recorría todo su interior. ¿Quieres que tomemos un café?, le dijo. Ella no se negó y en la cafetería, la mujer le habló francamente: “perdona que me dirija a ti de este modo, pero hace tiempo que te observo y tienes la mirada triste, creo que algo grave te sucede, y creo que sé lo que es, porque es algo que me sucedió a mi también hace tiempo”. Ella agachó los ojos que no pudieron contener las lágrimas, que golpeaban acompasadamente el tablero de la mesa. La otra tomó delicadamente su cara con las manos y le obligó a mirarla. Y cruzaron una mirada de complicidad instantáneamente. Tienes que denunciar, le dijo, no puedes seguir así, porque todo irá a peor cada día.
Y así lo hizo. Y su mundo se convirtió en un espacio de turbulencias. Se desmoronó por completo, se tornó hostil y bronco. A él le obligaron a un alejamiento. Y todo parecía que había terminado, que la pesadilla había tocado a su fin, que el aire volvía a entrar con fluidez en sus pulmones, que las paredes de su casa albergaban un lugar pacífico. Pudo comprender que, aunque no estaba él, no estaba sola, porque estaba ella, y que eso era lo que importaba. ¡Si lo hubiese sabido entonces, cuando era la gorda! Probablemente nada de lo que rigió su vida habría sucedido.
Pero el orgullo de macho herido de su expareja era muy fuerte. Una testosterona desbordada y un cerebro de pez en el interior de un cráneo humano. Y perpetró el crimen, desobedeciendo la ley de alejamiento, la acuchillo delante de la casa, a plena luz del día. Luego huyó, cobardemente, con las manos llenas de sangre. Y después la calle se llenó de parpadeos azules y naranjas, cordones de seguridad, policías y sanitarios. Y certificaron su muerte. Y después los políticos aparecieron en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos, con rostros afligidos y serios, con trajes oscuros y sentencias firmes y duras de condena. Y al día siguiente la vida continuó normalmente para todos los ciudadanos de la ciudad, de la región, del país, del continente. Así, hasta la siguiente.
Comenta este artículo en nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. ¡Tu opinión importa!