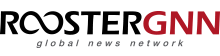Emprendemos la publicación, en dos partes, de la traducción amateur del prólogo de Ignace Dalle para el libro «Tazmamart: cellule 10« (Paris Mediterranée, 2000), obra de Ahmed Marzouki, uno de los pocos supervivientes de la infame prisión marroquí que da nombre al título del libro. Al igual que con la publicación de la traducción del capítulo introductorio de «La sale guerre« (La Découverte, 2001), mi intención es la de divulgar una historia poco conocida en España, como es la tragedia sufrida por el autor, Ahmed Marzouki, y el resto de sus compañeros detenidos tras el fallido intento de magnicidio contra el rey Hassan II, conocido como Operación Buraq (agosto de 1972). Marzouki, un participante involuntario en la operación contra el monarca, padeció lo indecible durante sus 18 años de reclusión en la prisón de Tazmamart, donde la mayoría de reclusos acusados por aquel intento de magnicidio perecerieron en el más absoluto anonimato y sus restos fueron enterrados en el patio de la prisión.
Tazmamart es el nombre de una cárcel clandestina que se utilizó durante el reinado de Hassan II para castigar y hacer desaparecer a presos políticos de especial relevancia para el monarca alauita. Estuvo en funcionamiento de 1973 a 1991, año en que Hasan II ordenó destruirla porque su existencia incomodaba ya que se había hecho pública. Aunque Tazmamart no fue el único centro secreto de detención y tortura en funcionamiento en Marruecos durante los llamados años de plomo (1970-1991), sí que ha pasado a la posteridad como el más tristemente célebre de todos ellos. Desde la entronización de Mohamed VI, Marruecos intenta lavar su imagen de estado represor. Para ello, la recuperación de la memoria histórica de los años de plomo desempeña un papel crucial. Es en ese contexto que debemos entender la publicación de numerosas memorias de los supervivientes de Tazmamart a partir del año 2000, apenas transcurridos pocos meses tras la ascensión al trono del nuevo monarca. No obstante, «Tazmamart: cellule 10», de Ahmed Marzouki, pasará a la historia por ser el primero de esos relatos.
TAZMAMART: CELDA NÚMERO 10
PRÓLOGO DE IGNACE DALLET
Conocí a Ahmed Marzouki durante los primeros meses de 1993 en las oficinas de la Agencia France Press (AFP), en Rabat. Ahmed, acompañado por dos de sus compañeros supervivientes de la prisión de Tazmamart, quería llamar la atención de la opinión pública acerca del incumplimiento, por parte de las autoridades marroquíes, de las promesas que les fueron hechas en el momento de su liberación, en septiembre de 1991. En contra de lo prometido seguían sin trabajo, sin vivienda y sin asistencia médica. Con la excepción de unas pocas personas, sus compatriotas evitaban tener tratos con ellos. De esta manera, él y sus compañeros se habían convertido en un pesado lastre para unas familias que, en la mayoría de los casos, ya eran muy modestas.
Ahmed y sus dos compañeros, Mohamed Raïs y Abdallah Aagaou, demostraban tener un gran valor al presentarse solos en las oficinas de las agencias de prensa extranjeras. Los restantes veinticinco supervivientes, convencidos de que la policía los devolvería a Tazmamart o les haría pagar caro su “atrevimiento”, habían depositado sus frágiles esperanzas en la audaz actuación del trío.
Durante los meses que siguieron a nuestro primer encuentro, volví a coincidir repetidas veces con Ahmed en la sede de la AMDH (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), en el populoso barrio del Océano, en Rabat. Aquel era uno de los pocos lugares en Marruecos, junto con la OMDH (Organización Marroquí de los Derechos Humanos), donde él y sus amigos eran acogidos calurosamente por sus paisanos marroquíes. Y no era de extrañar, ya que tanto Abdelilah ben Abdesslam, numerario en la AMDH, como Driss Benzekri, su homólogo en la OMDH, así como la gran mayoría de sus compañeros, habían pagado un alto precio por su pasión por la libertad y la justicia, lo cual hacía difícil que se dejaran amedrentar. La común experiencia de la reclusión y la tortura permitió que se crearan lazos de amistad entre ellos.
Lo que más me causaba admiración en Ahmed Marzouki, era su firme propósito de hacer valer sus derechos de manera tan relajada en apariencia, como decidida en el fondo. Aprovechando que su francés era excelente, yo le hacía muchísimas preguntas sobre los dieciocho años que estuvo recluido en Tazmamart. Ahmed, que estaba condenado al silencio como la mayoría de los marroquíes, se desahogaba en cuanto se tenía ocasión. Había en él una necesidad inmensa por desprenderse de unos recuerdos que le resultaban demasiado duros. Su deseo era que el mundo entero, pero sobre todo el pueblo de Marruecos, supiese en qué horribles condiciones habían muerto 32 de sus camaradas y cómo el resto había logrado sobrevivir milagrosamente. Poco a poco se fue estableciendo un clima de confianza entre nosotros dos. Él me dejaba leer unos cuantos textos que había escrito sobre Tazmamart y yo lo animaba a continuar con ese trabajo de recuerdo de lo sucedido, para los marroquíes, por supuesto, pero también para él mismo.
Tomamos la costumbre de reunirnos una vez por semana, por lo general los jueves por la noche. Ahmed preparaba un texto de algunas hojas o hablaba mientras yo grababa sus palabras. A veces le hacía precisar algunos puntos de su discurso. Absorto, yo escuchaba una historia en la que se mezclaban lo monstruoso y lo inimaginable. Para él, hablar era una liberación.
Durante todo ese tiempo me dio la impresión de estar tomando parte en una terapia. Mientras la medicina clásica le trataba un cáncer por medio de antibióticos y antiinflamatorios, hablar le ayudaba a recobrar un mínimo de confianza en las personas. La amistad de unos pocos europeos, y el calor y la generosidad de otros pocos marroquíes, le ayudaron a reencontrar la estabilidad y la esperanza. Por fin, con el apoyo de organizaciones humanitarias y de la prensa, Ahmed y los demás supervivientes de Tazmamart lograron obtener del gobierno una indemnización mensual provisoria que les permite, todavía hoy, vivir de un modo más o menos decente.
Debo decir que desde que lo conozco, Ahmed nunca me ha dado la impresión de querer ajustar cuentas con nadie o buscar venganza alguna. Claro está, él desea con todo su corazón que sean juzgados todos aquellos que, habiendo despreciado los derechos más elementales del ser humano, causaron la muerte a sus compañeros de prisión. Sin embargo, lo más importante para Ahmed es informar al pueblo de Marruecos sobre cómo fue la vida diaria en Tazmamart, para que jamás vuelvan a repetirse tales atrocidades.
Por aquel entonces habíamos olvidado que la maldad, la cobardía y la estupidez humanas no han desaparecido con el cierre de Tazmamart. Yo sabía del cierto que policías vestidos de paisano lo vigilaban, aunque estaba lejos de poder imaginar los problemas que le iba a ocasionar el deseo de liberarse de ese terrible periodo de su vida. No guardé un silencio absoluto sobre nuestro trabajo en común, y algunas personas, supuestamente de confianza, estaban al corriente de ello. Varias personas, empero, me habían puesto al tanto acerca del aparato represivo marroquí, poniendo énfasis en su carácter irracional. Aun así, la causa emprendida por Ahmed me parecía tan lógica y necesaria que me negué a hacer de ello un secreto absoluto. Por otra parte, esconder qué y bajo qué pretexto. Me parecía increíble que se pudiera prohibir a un hombre dar cuenta de su dolor. Máxime cuando su testimonio no era en ningún caso un ajuste de cuentas y no atacaba directamente a las sacrosantas instituciones del país. Craso error, el mío.
Comenta este artículo en nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. ¡Tu opinión importa!