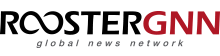No había deseado que lo acompañasen al aeropuerto. Odiaba las despedidas, y en especial aquélla, un frío martes de febrero en el que las hojas mustias de los árboles huían por los callejones o se apilaban en las esquinas, formando montones ocres, dorados y pardos, como caprichosas, abstractas o grotescas esculturas.
Había estado desarrollando, hasta enero, un trabajo de investigación sobre el trastorno de bipolaridad, en la Universidad, pero el gobierno conservador que dirigía los destinos del país, había recortado los presupuestos de investigación hasta la asfixia, de modo que le rescindieron el contrato.
Después de algún tiempo fallido, tratando de encontrar alguna empresa o institución privada que requiriese de sus servicios, optó por dirigir sus esfuerzos a buscar una oportunidad fuera de nuestras fronteras. Quiso la fortuna que le ofreciesen un puesto, excelentemente remunerado y profesionalmente atractivo en el King’s College de Londres. Ahora se encontraba con el alma dividida, debatiéndose entre la nostalgia de abandonar una vida plena de sentimientos, de lazos afectivos, de recuerdos, y la ilusión de continuar con el sueño de la investigación, algo que había estado alimentando desde, prácticamente, la adolescencia.
Fue duro adaptarse a la nueva vida londinense: las nieblas, las aceras mojadas por la lluvia, la escasa luminosidad, los grises cielos nublados, los apagados colores de los árboles, el rayo de sol como la concesión de un regalo divino… pero los años fueron sucediéndose, y, como aldabonazos secos sobre una puerta, terminaron por sumar, uno a uno, una nada despreciable cantidad de tiempo. Conoció a una muchacha que terminaría por ser su pareja. Después la vida les regaló un primer hijo, y más tarde un segundo. Finalmente adoptó la nacionalidad británica, que la garantizaba mayores derechos y mejores condiciones de vida.
A la vuelta de un par de décadas había logrado dirigir su propio equipo de investigación, publicado diversos y valorados artículos, encontrado varios factores desencadenantes de la enfermedad, así como el reconocimiento de la comunidad científica internacional.
El gobierno conservador de su país natal, como cualquier gobierno conservador nacionalista, populista y patriótico, el mismo que lo había arrojado al ostracismo, a la búsqueda de un futuro, extramuros de la patria, ahora se arrogaba el derecho de presumir del talento de su ciudadano oriundo, haciendo de sus éxitos los suyos propios, y exponiéndolos como ejemplo de sus eficaces y valiosas políticas educativas.
No hubo conocido él esas maniobras, y no por resentimiento, sino por justicia, queriendo constatar que su labor, su éxito y sus logros, habían sido fruto del país que le había acogido, primero en calidad de inmigrante, y posteriormente en calidad de ciudadano de dicho país, y no de su tierra de origen que le había alojado en la tesitura de su partida, arremetió furibundamente contra la tierra que le viera nacer, declarando que su alma y su sentimiento ya no pertenecían a este pueblo, sino a aquel que confió en él y le otorgó la oportunidad de desarrollarse como profesional y como ser humano. Y esto le valió un rechazo absoluto, ácidas críticas, acalorados insultos y sórdidos vilipendios por parte de las instituciones de su país natal. Pero las instituciones conservadoras, reaccionarias, tradicionalistas e inmovilistas de ese país, no habían alcanzado a comprender que, a él, eso ya no le importaba.