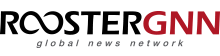EGIPTO. En el tercer aniversario de la revolución egipcia no parece haber demasiado que celebrar. Mubarak fue derribado, pero la oligarquía que él encabezaba pervivió casi intacta y ahora ha vuelto a hacerse con el pleno control del país. Parece innegable que, al menos a corto plazo, se está consolidando una nueva dictadura militar y lo único que cabe discutir es hasta qué punto esta nueva dictadura quedará disimulada bajo unos ciertos ropajes democráticos. Más aún, la situación económica se ha deteriorado dramáticamente en los últimos tiempos, como consecuencia en buena medida de la caída de un turismo espantado por la inestabilidad política, mientras los graves problemas sociales del país continúan sin ser abordados. Se diría que Egipto habría consumido tres largos años en volver al punto de partida, en un auténtico giro de trescientos sesenta grados.
Un escenario semejante se ajusta con facilidad a esa sempiterna visión fatalista sobre las sociedades árabes, alimentada por un orientalismo de cortos vuelos. Sin embargo, para bien y para mal, estos últimos años no han transcurrido tampoco en vano. Desde el punto de vista de la alianza de militares, funcionarios y hombres de negocios que detenta el poder, pueden haber aportado incluso algunos notorios beneficios. Abandonando a tiempo al viejo dictador, logró presentarse ante gran parte de la población como su libertadora, lo que le otorgó una legitimidad añadida. El golpe de Estado de este verano tuvo un efecto ambivalente sobre esta curiosa adquisición. Derrocar a un gobierno revalidado una y otra vez en las urnas no parece el mejor modo de ganarse una reputación democrática. Así es como lo han visto muchos. Pero para otros, acaso más numerosos, se estaba abortando ante todo un proyecto teocrático y corrigiendo una peligrosa desviación en el camino hacia la democracia. El ejército habría salvado así a la nación por segunda vez en el espacio de poco más de dos años. La ingenuidad, más o menos interesada, de esta interpretación puede parecernos evidente, pero no por ello ha dejado de ser sostenida con vehemencia por personas de reconocida solvencia intelectual.
Si mañana Al-Sisi se convierte en el presidente del país, lo hará con el apoyo expreso y real de un amplio sector de la población y quizá después de unas elecciones parcialmente democráticas. Mubarak no gozó de tales privilegios. La habilidad política desplegada con toda esta operación resulta de lo más notable. Se ha logrado nada menos que encauzar la revolución en beneficio propio y recomponer un régimen que parecía ya agotado. A menudo se compara la situación actual de Egipto con la de la Argelia de los noventa. Allí la pugna entre un movimiento islamista de masas y un régimen vertebrado por el ejército desembocó en una sangrienta guerra civil. Pero con independencia de la intensidad que pueda llegar a alcanzar este nuevo duelo entre islamistas y militares, la analogía entre ambos países puede extenderse un poco más. No debe olvidarse que en Argelia fue el régimen el que salió finalmente vencedor y el que logró recomponerse después de una larga crisis.
La gran pregunta estriba entonces en si esta misma operación podrá repetirse en Egipto. La respuesta no es sencilla. El éxito de los militares argelinos se basó en su capacidad para derrotar a los islamistas más radicales y desarbolar a los más moderados, atrayéndose a una parte de sus cuadros y de sus bases. La mayor cohesión interna de los Hermanos Musulmanes haría difícil una operación semejante. Al tiempo, el turismo egipcio es sensiblemente más vulnerable ante la violencia que las exportaciones de gas argelino. Un conflicto político prolongado podría erosionar por ello los apoyos sociales del nuevo régimen y forzarle a algún tipo de negociación. Éste parece ser el gran riesgo al que se enfrenta y que intentará neutralizar por todos los medios.