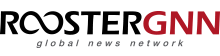De la mano de su madre se subió al tren. Le llegaba a la altura de la cintura; de vez en cuando inclinaba la cabeza hacia ella y rozaba su cinturón con la oreja. Solía restregárselo por ese lado de la cara, yendo de la oreja a la sien y de la sien bajando hacia la mejilla. Cuando su madre se daba cuenta, se separaba de él, y, sin despegar su mano de la del niño, dejaba un espacio entre los dos. Tendría unos cincuenta años. No más, aunque sí quizás menos. El blanco de su cabello le atizaba la piel, que se arrugaba en cada esquina de sus manos, brazos, cuello y cara. El niño no era demasiado grande. Ocho años, quizás. Al mirar, embobado, hacia el suelo, todavía parecía más inocente de lo que era. Vestía un jersey oscuro, dos tallas por encima de la suya, que le colgaba por las mangas de su abrigo. Los últimos botones de la camisa que llevaba debajo se le cerraban en el punto donde, unos años después, cuando creciera, se le marcaría la nuez.
Dejaron las maletas en el suelo, impidiendo que los viajantes que iban detrás suyo subieran, y miraron hacia la izquierda del pasillo. El encargado de supervisar los billetes caminaba sin dirección, apuntando con la mirada a quienes le sonreían. La madre del niño se le acercó y le saludó. A su izquierda y derecha se iban multiplicando unos armarios de madera. Lo único que los iluminaba era las bombillas que, cada tres armarios, adornaban la pared. Le preguntó:
—¿Podría decirnos dónde está nuestro compartimento?—Y le tendió su billete. El hombre lo cogió y lo miró detenidamente. Asintió con la cabeza. Se giró y, sin decir nada, señaló hacia uno de los armarios. La mujer pasó la mano por la espalda de su hijo y lo empujó. Abrieron la puerta del armario y entraron.
No era un espacio del todo reducido. Había cuatro asientos; probablemente lo compartirían con otro par de viajeros. Por la ventana se veía una marea de gente cargando con equipajes. La estación tenía unos mosaicos en el suelo que, en cuando el tren se puso en movimiento, se fueron alargando con las mismas formas, como si persiguieran al convoy en el que ellos iban.
Se sentaron en los asientos que tocaban a la ventana, la madre frente al niño. Diez minutos más tarde ya estaban abandonando la ciudad. El paisaje de la ventana se transformó; ahora, una llanura con montañas en el fondo era la estampa fija. Por más que avanzasen la imagen no cambiaba; solo se interrumpía cuando algún animal aparecía pastando.
Al niño se le veía incómodo. Como que al final no habían ido otros pasajeros, había puesto los pies sobre el brazo del otro asiento. Se había encogido de hombros. Observaba a su madre con un poco de fascinación. Ella, como si viajase sola y sin la compañía de un libro, se limitaba a admirar el paisaje. Pero había algo raro en la manera en que lo hacía: su interés por ver más allá de la hierba, insistiendo en no cerrar los ojos. Un puño de músculo se tensó en su cuello. Tragó saliva. Se notaba que, después de hacerlo, se sentía más aliviada. Aunque seguía cruzando las manos de la misma forma en que un encadenado lo haría.
Corrió las cortinas de su parte de ventana. Miró hacia la puerta del compartimento, que habían cerrado al entrar, y oyó los pasos de alguien acercándose. Unos pasos que se detuvieron delante de su puerta, o tal vez unos metros más allá, y que, unos segundos más tarde, retomaron su marcha. No tardó en oírse el chirrío del carro de la comida. Se iba parando; cada vez estaba más cerca. Unos nudillos picaron a la puerta. Una voz joven. La madre escuchó qué le tenía que decir. Se presentaba como la encargada de los desayunos. Preguntaba si podía entrar para servirles el suyo. La mujer dudó entre responder o dejarlo correr. Se decantó por lo segundo. Su hijo se giró hacia ella y le hizo un gesto lastimero. Sorbió su propia saliva, un ruido que se parecía al de las tripas cuando rugen. Pero la madre no cedió; negó cruzándose de brazos e inclinó la cabeza hacia el respaldo de su asiento. El carro volvió a sonar, alejándose.
El niño se incorporó. Chasqueó cada dedo de su mano derecha con la ayuda de la otra y la puso sobre el brazo del asiento. Sus nudillos habían enrojecido más que de costumbre; unas líneas que, levantándose en la piel, llegaban hasta ellos, se había hinchado. Sus poros se habían organizado en rombos que se partían, de una blancura muy fina. Intentaba apretar la mano, pero no podía. El frío que pasaba por un resquicio de la ventana la había inmovilizado. La apartó y trató de tapar el agujero con el cojín del respaldo. Volvió a poner la mano sobre el asiento y fue deslizando los dedos hasta que la hubo puesto completamente plana. Entonces, tembló; fingió que estaba tocando un piano. Era suya de nuevo.
Inspiró aire y lo mantuvo dentro hasta que no pudo más y se le escapó por la boca. Todo su pecho se desinfló. Su espalda golpeó contra la ventana. La cabeza le quedó apoyada en el cristal.
El traqueteo del tren había llevado a su madre al sueño. Dormía con la boca entreabierta; una pincelada de negro se dibujaba entre labio y labio. Del mismo gris que según qué cebollas. Los labios más carnosos y fríos que nunca se hayan visto. Se había hecho un corte en una de las comisuras. Se mezclaba con su aliento.
De repente, la luz que entraba por la ventana cambió. Se convirtió en una cosa artificial que, detrás de las cortinas, ya no se reconocía. Habían entrado en una nueva estación. Unos altavoces anunciaron la parada a la que estaban llegando y todo se detuvo. Tuvieron que pasar unos minutos antes de que reemprendiera su camino.
Cuando el tren volvió a salir de la estación, el paisaje había cambiado. La hierba del campo relucía; cada hoja había sido coronada con una gota de lluvia. El sol se había ganado una posición más alta que antes. Llegaba a más explanadas de ese azul. Casi no quedaban sombras, más que las que se hacían a los pies de la mujer y el niño. Él, para entretenerse, balanceaba. Sus pantalones se plegaban cada vez que lanzaba los pies hacia adelante, y, al echarlos hacia atrás, el tejano de sus pantalones se ceñía más a sus piernas.
Su madre exclamó algo incomprensible. Acababa de despertarse. Algún que otro bostezo se colaba entre sus palabras. El niño contestó que no, frunciendo el ceño. Y ella dijo:
—Pues si te has aprendido ya los diálogos, ensayémoslos, ¿no?
—No…—El chico reaccionó con una mirada insegura a la respuesta que él mismo había dado. Bajó la mirada al suelo y se lamió los labios.—Lo haré bien, pero no ensayemos. No quiero hacerlo ahora. Quiero descansar.
En un susurro que no fue inteligible ni para ella misma, le retó a que no fuera tan perezoso. Descorrió las cortinas y un rayo de luz la enfocó. Había quedado al descubierto el polvo de su vestido. Al mirar hacia su regazo y ver esos granos sobre su ropa, se la sacudió con las manos.
Aún no había acabado de frotarse cuando llevó una mano a la maleta y la abrió por la cremallera. Una manzana verde y roja. Del tamaño perfecto para que cupiera en su palma. Apretó los dedos, que se clavaron en la blandura de la fruta. Con la uña del pulgar hizo un agujero, del que salió disparado un riachuelo de jugo. Se entretuvo con ella un rato y, después, se la ofreció a su hijo. Él la rechazó con una mirada de asco.
Oliéndola por el agujero que había hecho, le dio un primer mordisco. El ruido que hacía al cortar cada trozo con sus dientes se sobrepuso al del tren recorriendo las vías. Todos esos sonidos, sumados a los murmullos de otros pasajeros, fueron bajando de volumen a medida que el paisaje se hacía más triste. Las montañas que un rato antes se veían en la lejanía habían ido ganando terreno, y ahora la llanura se limitaba a una franja de arbustos que separaba el tren de las rocas y la piedra. Ese tramo del trayecto coincidió con un momento de silencio absoluto. Las voces dejaron de oírse y la mujer terminó su manzana. Tiró el hueso al interior de la maleta.
La montaña empezó a empequeñecer. En breve se transformó en una colina bastante penosa. Vino una pineda que, finalmente, dio paso a un nuevo campo. El sol, que había sido el primero en huir cuando el paisaje se había ennegrecido, barrió todo el compartimento con su color. Tocaba todas las gamas de verde, amarillo y rojo. Hasta la piel del niño, que al principio había cogido el tono de un muerto, había recobrado su calidez. Ya no importaba que en ese tren no hubiese calefacción ni nada con lo que aliviar el frío. Esa luz les abrazaba como las brasas de una hoguera en diciembre.
Aunque fingía haberse dormido, la mujer disfrutaba de la nueva temperatura con los párpados bajados y los codos apoyados en su propia cintura. Había ido deslizando el trasero. Sus rodillas chocaban con los zapatos del niño. Él miraba hacia delante. Apretaba tanto las cejas que daba la impresión de que se unían para formar una de sola. El poco espacio que quedaba entre los pelos de una y los de la otra, los ocupaban unos pliegues de piel. Con la boca abierta, dejaba que sus cuatro primeros dientes se vieran.
Se fijó en cómo su madre hurgaba en uno de los bolsillos de su abrigo. Le preguntó que qué llevaba allí escondido. No obtuvo respuesta. Asintió; fingía que entendía un silencio a años luz de su comprensión.
Cerró los ojos, y, al abrirlos otra vez, giró la cabeza hacia la ventana. Cuatro destellos de luz le cruzaron la cara. Dos, en dirección a su derecha. Uno le pasaba a la altura de los ojos y el otro por el bigote. Su pómulo quedaba en la sombra. En el otro lado de la cara, el mismo efecto. Miró directamente hacia el sol y dejó de parpadear. Se iba moviendo levemente, inquieto, pero sin apartar la mirada.
Un mechón de cabello se le metía por la oreja. Cuando giró la cabeza, de nuevo, hacia delante, se juntó con otro mechón. Empezó a parpadear muy seguidamente. Como si un mecanismo que ralentizase su respiración, sus parpadeos, todo eso instintivo, se hubiese estropeado. Cinco parpadeos en un segundo. Diez, quince. Cuantos fueran, pero sin freno. Sin sentido tampoco.
Alzó el lomo de la mano y se lo puso delante. Siguió parpadeando mientras lo miraba. Con el dedo índice de la otra mano, se dibujo un círculo en el medio.
—Qué extraño, esto…—comentó.—Cada vez que abro los ojos, el sol se dibuja en mi mano. Su silueta. Es de color rojo, eso sí, pero de la misma forma. ¿A ti también te pasa?
Su madre sonrió con poco ánimo. Se rascó la cabeza y arqueó una ceja. El gesto inconfundible de quien sabe de qué le están hablando.
—Claro, todo el mundo lo sabe.
El niño agachó la cabeza. Notó la presión de lo que uno no sabe y que, cuando conoce y se da cuenta de que es el único que no se había enterado, se molesta por todo aquello que queda lejos de sus sentidos.