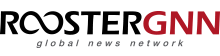El característico oso de Berlín, vestido para el Festival | Gertrud K.
BERLIN, ALEMANIA. «Pobre, pero sexy», así se describe Berlín en tres palabras; una ciudad creada para la diversión y el experimento, creada para el arte y la novedad. Ni bicicletas relucientes ni zapatos de tacón, Berlín se mueve por una pasión distinta; Berlín es el corazón de Alemania, el órgano que bombea arte a través de las calles del país.
Al llegar febrero, Berlín se transforma y la capital se convierte en un punto de encuentro para amantes del cine y cazadores de celebrities; al llegar febrero la capital se prepara para dar la bienvenida al evento cinematográfico más importante del año; el Festival de cine internacional de Berlín.
La historia del Berlinale empieza en 1951, cuando Alfred Bauer decidió crear un festival de cine en medio de una ciudad dividida y destrozada por la Guerra Fría. La película que inauguró el festival fue Rebecca, de Alfred Hitchcock, y solo cinco años después de esta primera proyección el Berlinale consiguió reconocimiento de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos y se puso a la altura de grandes festivales como Cannes o Venecia.
Sin embargo, la situación de Alemania era más complicada que la de Italia o la de Francia y el festival de cine de Berlín se convirtió en un arma propagandística para los aliados. Berlinale estaba estrechamente relacionado con el gobierno y en 1970 la tensa relación entre el arte y la política estalló como una bomba tras la proyección una película sobre Vietnam. Tuvo tal impacto la pieza que el jurado renunció y la competición tuvo que cancelarse.
A día de hoy, en un contexto más estable y con una mentalidad más abierta, Berlinale alcanza su máximo esplendor. Cada año este evento se convierte en una oportunidad para las jóvenes promesas del cine, quienes presentan su trabajo de la mano de los directores con más experiencia. Febrero se ha convertido en un mes de celebración; el olor de las películas se percibe en el aire de la ciudad, las paredes se llenan de póster y los brillantes Audi conducen por Potsdamer Platz con el logo del Berlinale tatuado en la carrocería. Se trata de un evento que no es posible ignorar.
Las películas están disponibles en distintas salas; unas más grandes que otras; algunas céntricas y algunas en la periferia, aun así, todas tienen algo en común; todas comparten la tensión en el aire y la emoción de los espectadores antes de descubrir una obra de arte presentada ante el público por primera vez.
Las entradas suelen agotarse en taquilla poco después de salir a la venta, de modo que es común encontrar gente en la entrada de la sala de cine decididos a conseguir un ticket en la re-venta. Los afortunados que tienen uno de estos billetes y renuncian a venderlo, tendrán que esperar unos minutos haciendo cola en la puerta de la sala, porque las butacas no están numeradas y conviene hacerse con un buen sitio.
Después de una brevísima presentación de mano del moderador, las luces se apagan y la pantalla cobra vida; ha empezado la proyección.
Los amantes del cine querrán quedarse después de la película en la sesión de preguntas con el director, quien comparece ante el público en vivo y en directo. Está sesión es todo un lujo, ya que muchos de los directores vienen desde países lejanos para presentar su trabajo en Berlinale.
Después de diez días de estrenos de cine, Berlín destruye toda evidencia de su festival de cine y hace hueco para el próximo evento, así es la ciudad, así de caótica y de dinámica, en constante cambio, en constante evolución. Lo que durante diez días ha sido el centro de atención para muchos, se convierte en un vago recuerdo en la memoria de unos pocos.